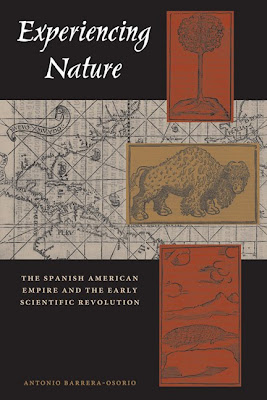![]() Durante los días 16 a 18 de octubre se celebrará, en el marco de los congresos interdisciplinares organizados por la Asociación Ubi Sunt, el congreso titulado "El mar en la historia y en la cultura", organizado por mi buen amigo José Joaquín Rodríguez Moreno y por el firmante de esta página. Algunas de las contribuciones presentadas abordan los animales marinos, de ahí que le dediquemos una entrada en este blog.
Durante los días 16 a 18 de octubre se celebrará, en el marco de los congresos interdisciplinares organizados por la Asociación Ubi Sunt, el congreso titulado "El mar en la historia y en la cultura", organizado por mi buen amigo José Joaquín Rodríguez Moreno y por el firmante de esta página. Algunas de las contribuciones presentadas abordan los animales marinos, de ahí que le dediquemos una entrada en este blog.
PROGRAMA.
16 de octubre, tarde.
16,30-17,00 horas. Acogida a los asistentes y entrega de la documentación.
17,00-17,20 horas. Apertura.
SECCION: ESTUDIAR EL MAR.
17,20-18,00 horas, Alicia Arévalo, TU de Arqueología (UCA). “La arqueología marítima en España”.
18,00-18,40 horas, Berta Gasca Giménez, Directora Técnica del Museo Naval de San Fernando “El Museo Naval de San Fernando. Tres siglos de cultura naval en Cádiz”.
18,40-19,00 horas. Descanso.
SECCION: VIAJAR POR EL MAR.
19,00-19,40 horas, Joaquín Ritoré Ponce, TU de Filología Griega (UCA), “Los peligros del mar en la literatura griega”.
19,40-20,00 horas, Laura Barba Beltrán y Ascensión López Vázquez (UCA), “Viajar por el Mediterráneo/Viajar por el Atlántico”.
17 de octubre, mañana.
11-13,30 horas. Cineforum a cargo de Joaquín Ritoré Ponce. Película: “El motín del Caine”.
17 de octubre, tarde.
SECCION: COMBATIR EN EL MAR.
17,00-17,40 horas, Alberto Gullón Abao, TU Hª América (UCA). “De barcos y cañones: la artillería naval española en el siglo XVIII”.
17,40-18,00 horas, Cristina Agudo Rey (UCA), “El lago español y la armada del mar del Sur”.
18,00-18,20 horas, Jesús Martín (UCA). "El legado de una familia de marinos: los Lazaga"
18,20-18,40 horas. Descanso.
SECCION: LAS CRIATURAS DEL MAR.
18,40-19,00 horas. Elena Moreno Pulido, becaria FPI (UCA), "Sumergidos en Océano. Iconografía oceánica en el Extremo Occidente Antiguo".
19,00-19,20 horas. Israel Santamaría Canales (UCA). “Los animales en el mundo griego. Algunas consideraciones en torno a la fauna marítima en el imaginario helénico”.
19,20-19,40 horas. Marina Camino Carrasco (UCA), “Los animales acuáticos en la Historia natural de Plinio el Viejo”.
19,40-20,00 horas. Francisco Javier Macías Cárdenas (UCA). “Los animales marinos en los bestiarios medievales”.
20,00-20,20 horas. Lidia Pastrana Jiménez (UCA), “Los monstruos marinos en la obra de Ambroise Paré”.
20,20-20,40 horas.Víctor Quiñónez (UCA), "La pervivencia iconográfica de la fauna marina en las monedas del siglo XXI".
18 de octubre, tarde.
SECCION: LA IMAGEN DEL MAR.
17,00-17,40 horas, Arturo Morgado García, CU Historia Moderna (UCA), “La imagen del naufragio en la España del siglo XVIII”.
17,40- 18,00 horas, Alejandra Flores de la Flor, becaria FPI (UCA), “Un mito del Estrecho de Magallanes: los patagones”.
18,00-18,20 horas, Ana Martínez García (UCA), "Luis Seoane, ilustrador del mar. Aproximación a través de las revistas literarias y la edición editorial".
18,20-18,40 horas. Descanso.
18,40-19,20 horas. José Marchena Domínguez, TU Hª Contemp. (UCA), “El mar en las letras de Carnaval”.
19,20-20,00 horas, José J. Rodríguez Moreno, Dor. Tebeoteca UCA, “La visión del mar en la cultura popular estadounidense”.
20,00 horas. Clausura.
P.D. Aunque su obra haya transcurrido por derroteros totalmente distintos a los contenidos de este blog, no podemos dejar de referirnos al fallecimiento de Eric Hobsbawm, uno de los historiadores más lúcidos de todos los tiempos. Su libro "Sobre la historia" contiene una de las críticas más agudas contra los nacionalismos y contra la utilización de la historia por parte de los políticos que hayamos leído, y, viendo los tiempos que corren, sus palabras están de plena actualidad.